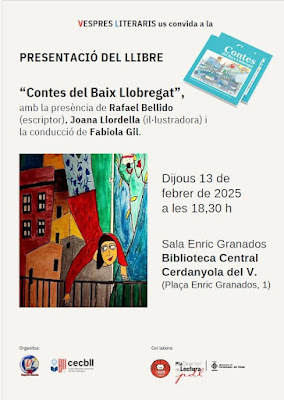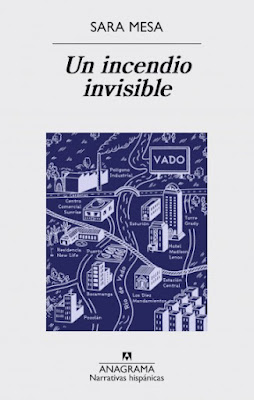"Me interesa escribir sobre lo que me inquieta,
escribo sobre lo que no controlo"
por Javier Rada
en Archiletras.
Revista de Lengua y Letras
18/11/2021
"A veces, antes de responder, se le escapa un sutil ruidito, como diciendo, y perdonen la expresión, «Cabrón, ¿por qué me lo pones difícil? Yo solo quiero volver a sumergirme en la lectura de esos libros magníficos, escribir si puedo el mejor libro del mundo (algún día, será un cuento, no importa que Un amor haya sido el libro del año); salir poco de casa, crear atmósferas, como la pintora miope que soy, pianista en columnas vertebrales, constructora de espejos que inquietan…». Dos figuras contrapuestas en la lengua: la escritora, el periodista. Videoconferencia. Dos tímidos obligados de nuevo a romper sus votos. Es afable. Detallista. Sabes que se entrega en cada respuesta (intuyes que tras esa mirada serena hay un incendio de mil algoritmos). Precisa en sus rodeos, a Sara Mesa le interesa la escritura como corriente profunda. Preparen la escafandra. Abandonamos la epidermis…
Dice que ser miope marcó irremediablemente su escritura. ¿Una metáfora?, ¿exageración?
Es una broma. Pero sí creo que estoy más dotada para observar los detalles, las pequeñas cosas, que para ver los grandes panoramas. Si ahora mismo me subo a un mirador en la montaña, de lejos no veo nada. De cerca soy capaz de ver eso: las hormiguitas, el musgo, el liquen, lo que sea, y eso se parece bastante a mi manera de escribir. Los que somos muy miopes, esto que digo de que te asomas al horizonte y no ves nada, no es cierto, ves manchas de colores. Eso te demuestra que se puede ver de maneras muy diferentes.
¿Por qué es tan importante en usted la mirada?
Cuando miras te estás posicionando. Siempre hablo de la mirada de los escritores porque creo que es lo que define y diferencia a uno y otro, el cómo mira. Valle-Inclán hablaba de que se puede mirar al personaje por encima, por debajo o de igual a igual. Una escala vertical. Pero también podemos mirar hacia el centro, en los lados, por detrás… Qué es lo que vas a contar y cómo lo vas a contar surge al final desde donde tú te sitúas.
Lo que no tengo tan claro es si esa mirada es una elección.
¿Es intuitivo entonces?
Yo diría que es intuitivo, no lo racionalizo mucho. Me gusta ver cómo están hechas las cosas, lo que no se ve. Por ejemplo, con una prenda de ropa, darle la vuelta, cómo son las etiquetas, las costuras… eso también es la prenda. Ver ese lado es una postura que aplico cuando escribo, a las historias y a los personajes. Lo que pasa es que cuando llevas ya varios libros escritos llega un momento en que automatizas eso de manera inconsciente, y yo ya no sé si lo estoy haciendo intuitivamente o porque lo he hecho previamente. Eso no me termina de gustar, porque creo que para escribir hay que luchar continuamente contra la automatización.
Hablando del inconsciente, tengo la sensación de que las atmósferas que crea en sus libros tienen relación con él…
A mí me interesa el inconsciente en la medida en que es algo que no se ve. Pero me interesa más, creo, otra capa de lo no visible que sí es consciente y es lo que se oculta. Es decir, los personajes hacen o dicen determinadas cosas, pero en realidad quieren hacer o decir otras. Eso no es exactamente el inconsciente, eso digamos que es, si lo miramos desde un punto de vista negativo, la doble moral, y si lo miramos desde un punto de vista más neutro, la doble vida. Mi campo de exploración ahora es más ese. Esa capa media que es riquísima. Todas estas imposiciones que o nos autoimponemos o nos imponen para relacionarnos en sociedad y que hacen que una parte de nosotros esté allí latente.
Usa usted la metáfora de traducir mal el mundo…
En un sentido metafórico, podríamos decir que estamos traduciendo continuamente. Porque todo está lleno de ruido, hablamos la misma lengua pero nos cuesta aún así entendernos. Y cuando leemos estamos traduciendo, cuando escuchamos, cuando vemos una película… en el mundo en general estamos traduciendo, si por traducir entendemos llevar un código comunicativo a nuestro entendimiento. El código está, hay emisores que lo usan. Y nosotros tenemos que interpretar qué hay detrás de todo eso. Así que, en un sentido general, sí, estamos traduciendo continuamente.
Pero esta traducción termina en conflicto…
Claro. Para empezar la traducción exacta, perfecta, es imposible. Igual que la comunicación exacta. Eso lo dice la teoría de la comunicación. Incluso una expresión tan sencilla como «sí» puede tener miles de matices que el receptor no capta. La comunicación pura no existe. No existe ni con nosotros mismos. Siempre hay ruido alrededor. La dificultad de comunicación está allí.
¿Su obra se centra en este conflicto?
Yo creo que eso está porque está en la forma de relacionarnos, está en la vida. No es que yo diga, guau, cuáles son mis temas: la comunicación, la traducción, la incapacidad, la mirada… ahora voy a escribir historias sobre esto. No hago eso. Luego me preguntan sobre esos temas y me encaja, sí. Pero lo que yo hago es escribir historias conflictivas porque creo que la narrativa tiene ese componente conflictivo. Historias en las que los personajes se ven enfrentados a situaciones que no entienden, que los desbordan… y claro, ocurre que cuando te pones a analizar, ves que está esto de lo que estamos hablando. Pero siempre lo digo: parto de las historias para llegar a otro sitio, no soy una escritora que parta de la abstracción nunca.
¿Por eso es que dice que escribir es descubrir?
Sí, es descubrir. Pero creo que es un proceso. Escribir es algo que empieza mucho antes de sentarte en el ordenador o delante de un papel. Empieza antes y probablemente acaba mucho después. No sabes bien dónde te lleva. Hablo de escritura creativa. Por mucho que tú tengas la idea en la cabeza, la idea no es nada, se articula a través de un lenguaje. La palabra no es solo un vehículo, la palabra encarna. Va surgiendo según lo escribes.
Asegura que comparte con el lector el descubrimiento, ¿es como si compartieran la ambigüedad natural del mundo?
Sí. Tiene que ser así, además. Pero tiene sus riesgos. Cuando dejas una historia digamos de una manera abierta y no vas guiando al lector hacia una interpretación, hay muchas interpretaciones posibles, pero no todas son válidas. A veces siento que hay lectores a los que les gustan mis libros pero que no leen lo que yo quise decir (ríe). Me ha pasado también con críticas literarias hechas por críticos solventes. Allí se me produce una duda: ¿lo he contado bien? No es que haya un mensaje que entender, es la «a», has entendido la «a», fantástico. Pero sí en torno a la «a», esa sensibilidad, ese mundo… Por ejemplo, Nat, en Un amor. Yo cuento la historia de una mujer que siente una incomodidad en el mundo. Tiene una incapacidad de adaptación, una incomodidad que desde mi punto de vista no está injustificada. Y, sin embargo, algunas personas a las que les gusta el libro cargan contra Nat diciendo que lleva el infierno dentro de ella, que se monta toda la película. Es la acusación que recibe y contra la que yo quiero ir. Otro ejemplo: en Cara de Pan, aparece un personaje, el Viejo, que ha sido socialmente catalogado como una persona mentalmente enferma; yo lo describo a través de la mirada de una niña y quiero poner de manifiesto que ese concepto de enfermedad es muy relativo. Es una persona quizás excéntrica, pero ¿enferma? Y sin embargo, algunos lectores lo catalogan de enfermo, es decir, van contra la propia idea del libro. Pero son riesgos que creo que hay que asumir porque al final, inevitablemente, cuando leemos todos llevamos lo que leemos a nuestro terreno, y esas interpretaciones también dicen mucho de quien interpreta.
¿No cree que al poner el punto de vista tan profundo y psicológico en sus personajes se puede producir una respuesta defensiva en los lectores? ¿No llevaremos todos ese infierno dentro?
Tienes razón con eso de la reacción defensiva, sí creo que existe en algunas interpretaciones de mis libros. Hay una cosa que no sé si tú has percibido…hoy con Internet todo el mundo es un pequeño crítico literario, y uno de los valores para decir si un libro es bueno es si tú eres capaz de empatizar con los personajes. Si no me identifico, no me gusta. Es un poco infantil, en mi opinión. ¿Qué ocurre con esto? Que uno quiere empatizar con un héroe o una heroína, no quiere hacerlo con alguien que se equivoca. Mis personajes, sobre todo los femeninos, casi siempre son mujeres, a veces son incomprendidas, y muchas veces por las propias mujeres. Hacen cosas que no deberían hacer. Acepto que no deberían hacerlo, pero el caso es que son cosas que se hacen. Y algunos lectores no quieren leer eso. No quieren leer, por ejemplo, que si un señor le ofrece a una mujer arreglarle el tejado a cambio de sexo ella diga que sí. Creo que sí se produce ese fenómeno de la empatía, a un nivel que el lector no quiere reconocer.
¿Hasta dónde llega esa defensa?
A veces son muy duros con mis personajes femeninos. Yo he ido a clubes de lectura donde si pudieran hubieran crucificado a Sonia, la protagonista de Cicatriz. «Porque esta tía es tonta», «¿Por qué hace esto?»… Por un lado me gustaba, porque notaba a la gente enfadada, como si fuera una persona real. Realmente me daban ganas de decir «Señora, no se preocupe, que no existe». O la niña de Cara de Pan: «Esa niña no va a ser feliz cuando crezca». Pero esa niña me la he inventado yo. Toma cuerpo. Si se enfada la gente, me parece bien, por eso, porque toma cuerpo. Que un libro enfade no me parece en sí un fracaso.
En un autorretrato se definió como una escritora que se siente como una extranjera con una lengua ajena. ¿A qué se refería?
Yo me refería al asunto de la automatización del lenguaje. Creo que cuando hablamos nuestra lengua estamos tan acostumbrados que nos dejamos llevar. ¿Por qué usamos una palabra y no otra? Cuando hablo en otro idioma —soy una persona muy torpe para aprender idiomas—, voy con mucha cautela, cada palabra que uso y cada expresión intento que sea la ajustada. Cuando hablo en español, no lo hago. Pero cuando escribo sí que me interesa revisar todo eso. Llego a un nivel en el que muchas veces parezco medio tonta, y entiendo que a veces mi escritura pueda parecer esquemática. Es a lo que me refiero con que parece que estuviera escribiendo en una lengua que no es la mía.
Habla de la literatura como experiencia. Para generarla, es importante cómo se eligen las palabras, pero aún más, supongo, los silencios…
Donde yo me siento cómoda es en la complejidad de las estructuras, esto que hemos empezado hablando de desde dónde se pone uno a contar. Cuando cuento algo, normalmente lo quiero contar de una manera indirecta, con rodeos. Casi siempre es así. Parece que estoy hablando de una cosa pero estoy hablando de otra. Esto me sale naturalmente, pero luego cuando acabo, reviso, y allí viene otro trabajo duro, que es rehacer eso; el equilibrio entre lo dicho y lo no dicho es complicado, porque no quiero hacer libros herméticos. Quiero que sea fluido, pero al mismo tiempo no quiero ser obvia. Y efectivamente en mis libros hay muchos silencios, muchas cosas que no aparecen. Ese equilibrio es complicado. Quizás lo más difícil de escribir para mí.
A veces el escritor corre el peligro de que se confunda su obra con su personalidad, creo que eso le ha obligado a decir que usted no es pesimista…
Creo que los libros sí representan nuestra personalidad, lo que pasa es que no toda. Hay una parte de nosotros que está allí, inevitablemente. Te pareces a tus libros, no se puede negar. Luego, tú tienes muchas otras cosas. Yo siempre digo que me interesa escribir sobre lo que me inquieta. Escribo sobre lo que no controlo. Y sí que es verdad que la gente piensa que tú eres así. Realmente creo que la literatura es muy autobiográfica, y la mía lo es, pero eso no significa que me hayan pasado estas cosas. La autobiografía va por otro lado. Puedes haber pasado por sensaciones similares, por eso eres capaz de expresarlas. Y esa es una de las cosas que la gente confunde, y siempre te terminan viendo, y es un peligro.
¿La ven en sus personajes?
Sí, te terminan viendo en un personaje, o terminan pensando que tal cosa te ocurrió a ti.
Aunque lo niegue, el público es testarudo…
Al final ni niegas ni no niegas. Cuando escribes siempre sientes el peso de la sospecha sobre ti. En Cicatriz —aunque también aparece tangencialmente en Un amor— es central el tema del hurto. Bueno, pues mucha gente pensaba que yo había robado seguro en grandes almacenes porque sabía mucho de eso (ríe).
No empezó a escribir hasta los treinta, pero es curioso que antes no tuviera la más minivocación. ¿Una metamorfosis?
No sé qué es la vocación. Como yo nunca he sentido eso, no sé qué es. A mí me sorprende mucho que un niño o una niña pueda decir «Quiero ser escritor», porque está hablando sobre vacío. Me parece que es ir detrás de un ideal abstracto, y, como te he dicho, yo no soy muy abstracta en mis pensamientos. Lo que sí hacía era leer mucho, por lo cual no es una metamorfosis tan radical, a lo mejor ya estaba el renacuajo cuando eso cuajó. En algún momento dado de mi vida decidí o empecé —ni siquiera decidí nada— a sentir la necesidad de devolver aquello que había leído.
¿Y cuál fue el momento en el que se dijo «Ahora ya soy…»?
Es que no sabe uno cuando se siente escritor, la verdad. Al final, para resumir, cuando te preguntan cuál es tu trabajo, dices que eres escritora, pero, ¿cuando es uno escritor? ¿Cuando empieza a vivir de eso? ¿Cuando publica? ¿Cuando no publica? No sé… He escrito libros y tengo lectores. Se supone que soy escritora. ¿Pero es un estado perpetuo? ¿Si dejo de escribir seguiré siendo escritora? ¿Cada cuánto tiempo tengo que publicar para serlo? Ves, allí es donde te digo que uno reflexiona sobre el sentido de las palabras. ¿Qué es ser escritor? Escritor es quien escribe, ¿no?
Quería ser dibujante. ¿No sigue siéndolo de algún modo? Por la importancia que le da a la mirada y por la capacidad de plasmar atmósferas sugestivas con pocos trazos…
Visto así es bonito de pensar. Yo quería ser dibujante, pero dibujante de TBO, de cómics. Yo leía muchos TBO de niña y, de hecho, mi formación literaria está allí. Estoy en deuda con ellos. Mario Levrero decía que él terminó escribiendo por descarte, porque en realidad a él le hubiera gustado hacer otras muchas cosas. Pero entre que no tenía las capacidades y el dinero, se quedó con lo único que sabía hacer, que era escribir y era barato además. Papel, bolígrafo y punto. Al final uno es lo que es por elección y descarte.
¿Cómo vive el hecho de cada vez tener más público, ir perdiendo el anonimato, que Un amor haya sido el libro del año 2020…?
Pues, sinceramente, no muy bien. Por fortuna el anonimato no lo he perdido porque yo vivo en un pueblo y aquí nadie sabe nada. Y aunque viviera en una ciudad el mundo literario no te quita anonimato casi nunca. Pero sí que es verdad que hay muchas obligaciones paralelas. Si escribes y te va bien la gente quiere que vayas a sitios, que des charlas, que vayas a clubes de lectura, toda esa actividad que en realidad te quita tiempo para escribir. Pero al mismo tiempo, va todo junto, uno parece que se vuelve una persona ingrata cuando empieza a decir no quiero ir, no puedo ir, te lo agradezco. No quieres ser desagradable, tienes a tus lectores, a los que te debes, pero mantener el equilibrio es complicado.
Supongo que más para alguien que se define como «tímida»…
Soy una persona a la que no le gustan las apariciones públicas. Pienso mucho en dónde viajo y cómo, porque me gusta estar en casa leyendo y escribiendo… Sé que habrá gente que me escuche y que dirá que soy una exagerada, que te vas y vuelves al día siguiente y ya está, pero yo no lo vivo así, lo vivo un poco más complicado… Lo del libro del año son cosas que pasan, no tiene ninguna importancia. El libro del año significa que es el libro más votado de los libros que una serie de críticos han leído ese año. Por supuesto mi libro no es el mejor. Los mejores libros del año, en mi opinión, son Panza de burro, de Andrea Abreu, porque es un libro novedoso, absolutamente, y es una persona superjoven, y El infinito en un junco, porque lo ha leído un montón de gente y es un ensayo sobre libros. Lo valoro, lo agradezco, pero lo tomo con mucha precaución.
A pesar de todo, ¿qué fuerza obliga al escritor a la escritura? ¿La podemos nombrar?
Sé que hay momentos en que lo disfruto mucho. Hay otros en que se sufre. Yo lo paso fatal con la fase de corrección. Lo del pánico al folio en blanco no lo tengo. Tengo un montón de historias por contar. Lo difícil es escribirlas. Pero ese empezar a escribir y que vaya saliendo… esa parte la disfruto y me parece fantástica. Ocurre luego que, a lo mejor, al día siguiente lo lees y es una mierda, ahí viene el bajón. Pero la subida, el subidón, tiene un elemento que puede ser adictivo, y quizás esa sea la fuerza que tú dices: has hecho algo de la nada."









.jpeg)