Librerías
Jorge Carrión
Anagrama, 2016
368 páginas
ISBN:
9788433978073
“Entre un
cuento concreto y toda la literatura universal se establece una relación
parecida a la que mantiene una única librería con todas las librerías que
existen y existieron y tal vez existirán. La sinécdoque y la analogía son las
figuras por excelencia del pensamiento humano: voy a empezar hablando de todas
las librerías del presente y del pasado y quién sabe si del futuro a través de
un solo relato, Mendel el de los libros,
escrito en 1929 por Stefan Zweig y
ambientado en la Viena del adiós al imperio, para avanzar hacia otros cuentos
que también hablaron de lectores y de libros a lo largo y a lo ancho del
palpitante siglo XX.
Para su
ambientación Zweig no escoge uno de los gloriosos cafés vieneses, como el Frauenhuber
o el Imperial, uno de aquellos cafés que –como evoca en El mundo de ayer– eran «la mejor academia para informarnos de todas
las novedades», sino un café menor, pues el cuento comienza mediante un
desplazamiento del narrador hacia «los barrios de la periferia». Es sorprendido
por la lluvia y se refugia en el primer local que encuentra a su paso. Tras
sentarse a una mesa, le asalta una sensación de paulatina familiaridad. Pasea
su mirada por los muebles, por las mesas, por los billares, por el tablero de
ajedrez, por la cabina telefónica, intuyendo que ya ha estado en ese mismo
lugar. Y escarba con tesón en su memoria hasta que al final recuerda,
brutalmente recuerda.
Se encuentra
en el Café Gluck y justo ahí delante se sentaba el librero Jakob Mendel, cada
día, todos los días, de siete y media de la mañana hasta la hora del cierre,
con sus catálogos y sus volúmenes apilados. Mientras a través de las gafas
memorizaba aquellas listas, aquellos datos, mecía la barba y los tirabuzones al
compás de una lectura que mucho tenía de rezo: había llegado a Viena con la
intención de estudiar para rabino, pero los libros antiguos lo habían desviado
de esa ruta, «para entregarse al politeísmo brillante y multiforme de los
libros». Para convertirse en el Gran Mendel. Porque Mendel era «un prodigio
único de la memoria», «un fenómeno bibliográfico», «el miraculum mundi, el
mágico archivo de todos los libros», «un titán»
Tras aquella
frente calcárea, sucia, cubierta por un musgo gris, cada nombre y cada título
que se hubiera impreso alguna vez sobre la cubierta de un libro se encontraban,
formando parte de una imperceptible comunidad de fantasmas, como acuñados en
acero. De cualquier obra que hubiera aparecido lo mismo hacía dos días que
doscientos años antes conocía de un golpe el lugar de publicación, el editor,
el precio, nuevo o de anticuario. Y de cada libro recordaba, con una precisión
infalible, al mismo tiempo la encuadernación, las ilustraciones y las separatas
en facsímil. [...] Conocía cada planta, cada infusorio, cada estrella del
cosmos perpetuamente sacudido y siempre agitado del universo de los libros.
Sabía de cada materia más que los expertos. Dominaba las bibliotecas mejor que
los bibliotecarios. Conocía de memoria los fondos de la mayoría de las casas comerciales,
mejor que sus propietarios, a pesar de sus notas y ficheros, mientras que él no
disponía más que de la magia del recuerdo, de aquella memoria incomparable que,
en realidad, sólo se puede explicar a través de cientos de ejemplos diferentes.
Las metáforas
son preciosas: la barba es un musgo gris, los libros memorizados son especies o
estrellas y conforman una comunidad de fantasmas, un universo de textos. Su
conocimiento como vendedor ambulante, sin licencia para abrir una librería, es
superior al de cualquier experto y al de cualquier bibliotecario. Su librería
portátil, que ha encontrado su emplazamiento ideal en una mesa –siempre la
misma– del Café Gluck, es un templo al que peregrinan todos aquellos que aman
los libros y los coleccionan; y todos aquellos –también– que no han podido
encontrar siguiendo las pautas oficiales las referencias bibliográficas que
buscaban. Así, en su juventud universitaria, tras una experiencia
insatisfactoria en la biblioteca, el narrador es conducido a la legendaria mesa
de café por un compañero de estudios, un cicerone que le revela el lugar
secreto que no aparece en las guías ni en los mapas, que sólo es conocido por
los iniciados.
Mendel el de los libros podría
insertarse en una serie de relatos contemporáneos que giran alrededor de la
relación entre memoria y lectura, una serie que podría comenzar en 1909 con Mundo de papel, de Luigi Pirandello, y terminar en 1981 con La Enciclopedia de los muertos (toda una vida), de Danilo Kiš, pasando por el relato de
Zweig y por tres de los que Jorge Luis
Borges escribió en el ecuador del siglo pasado. Porque en la obra borgeana
la vieja tradición metalibresca adquiere tal madurez, tal trascendencia que nos
obliga a leer lo anterior y lo posterior en términos de precursores y de
herederos. La Biblioteca de Babel,
de 1941, describe un universo hipertextual en forma de biblioteca colmena,
desprovisto de sentido y donde la lectura es casi exclusivamente desciframiento
(parece una paradoja: en el cuento de Borges está proscrita la lectura por
placer). El Aleph, publicado en Sur
cuatro años más tarde, versa sobre cómo leer la reducción de la Biblioteca de
Babel a una esfera minúscula, en que se condensan todo el espacio y todo el
tiempo; y, sobre todo, acerca de la posibilidad de traducir esa lectura en un
poema, en un lenguaje que haga útil la existencia del portentoso aleph. Pero
sin duda es Funes el memorioso, fechado en 1942, el cuento de Borges que más recuerda al de
Zweig, con su protagonista en los márgenes de los márgenes de la civilización
occidental, encarnación como Mendel del genio de la memoria.
Babilonia,
Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los
hombres; nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido
el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche
convergía sobre el infeliz Irineo, en su pobre arrabal sudamericano.
Como Mendel,
Funes no disfruta de su asombrosa capacidad de recordar. Para ellos leer no
significa desentrañar argumentos, reseguir itinerarios vitales, entender
psicologías, abstraer, relacionar, pensar, experimentar en los nervios el temor
y el deleite. Al igual que sucederá cuarenta y cuatro años después con Número 5, el robot de la película Cortocircuito, para ellos la lectura es
absorción de datos, nube de etiquetas, indexar, procesar información: está
exenta de deseo. El de Zweig y el de Borges son cuentos absolutamente
complementarios: el viejo y el joven, el recuerdo total de los libros y el
recuerdo exhaustivo del mundo, la Biblioteca de Babel en un único cerebro y el
aleph en una única memoria, unidos ambos personajes por su condición marginal y
pobre.
Pirandello
imagina en Mundo de papel una escena
de lectura que también está recorrida por la pobreza y la obsesión. Pero Balicci, lector tan adicto que su piel se
ha mimetizado con el color y la textura del papel, endeudado a causa de su
vicio, se está quedando ciego: « ¡Todo su mundo estaba allí! ¡Y ahora no podía
vivir en él, excepto por aquella pequeña porción que le devolvería la memoria!»
Reducidos a una realidad táctil, a volúmenes desordenados como piezas de
Tetris, decide contratar a alguien para que clasifique aquellos libros, para
que ordene su biblioteca, hasta que su mundo sea «sacado del caos». Pero después
de ello se sigue sintiendo incompleto, huérfano, a causa de la imposibilidad de
leer; de modo que contrata a una lectora, Tilde Pagliocchini; pero le molesta
su voz, su entonación, y la única solución que encuentran es que ella le lea en
voz baja, es decir, en silencio, para que él pueda evocar, a la velocidad de
las líneas y de las páginas que pasan, aquella misma lectura, cada vez más
remota. Todo su mundo, reordenado en el recuerdo.
Un mundo
abarcable, jibarizado gracias a la metáfora de la biblioteca, la librería
portátil o la memoria fotográfica, descriptible, cartografiable.
No es casual
que el protagonista del relato La
Enciclopedia de los muertos (toda una vida), de Kiš, sea precisamente un
topógrafo. Su vida entera, hasta en el más mínimo detalle, ha sido consignada
por una suerte de secta o de grupo de eruditos anónimos que desde finales del
siglo XVIII lleva a cabo un proyecto enciclopédico –paralelo al de la
Ilustración– donde figuran todos aquellos personajes de la Historia que no se encuentran
en el resto de las enciclopedias, las oficiales, las públicas, las que se
pueden consultar en cualquier biblioteca. Por eso el cuento especula sobre la
existencia de una biblioteca nórdica donde se encontrarían las salas –cada una
dedicada a una letra del abecedario– de la Enciclopedia de los muertos, cada
volumen encadenado a su anaquel, imposible de copiar o reproducir: tan sólo
objetos de lecturas parciales, víctimas inmediatas del olvido.
«Mi memoria,
señor, es como vaciadero de basuras», dice Funes. Borges habla siempre del
fracaso: las tres maravillas que imagina están abocadas a la muerte o al
absurdo. Ya sabemos lo estúpidos que son los versos que Carlos Argentino ha
sido capaz de escribir a partir del increíble aleph, cuya posesión ha desaprovechado
sin remedio. Y el bibliotecario borgeano, viajero insistente por los recodos de
la biblioteca, en la vejez enumera todas las certezas y esperanzas que la
humanidad ha ido perdiendo a lo largo de los siglos; y afirma, al final de su
informe: «Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros
y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra.» El
mismo tono de elegía encontramos en todos los cuentos mencionados: el
protagonista pirandelliano se queda ciego, Mendel ha muerto, la Biblioteca de
Babel pierde población a causa de las enfermedades pulmonares y los suicidios,
Beatriz Viterbo ha fallecido, el padre de Borges está enfermo y Funes ha muerto
de una congestión pulmonar, el padre de la narradora de Kiš también ha
desaparecido. Lo que une a esos seis cuentos es el duelo, de una persona y de
un mundo: «Memoria de indecible melancolía: a veces he viajado muchas noches
por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario.»
Por eso,
cuando vi la mesa de mármol de Jakob Mendel, aquella fuente de oráculos, vacía
como una losa sepulcral, dormitando en aquella habitación, me sobrevino una
especie de terror. Sólo entonces, al cabo de los años, comprendí cuánto es lo
que desaparece con semejantes seres humanos. En primer lugar, porque lo que es
único resulta cada día más valioso en un mundo como el nuestro, que de manera
irremediable se va volviendo cada vez más uniforme.
Su
extraordinaria naturaleza, dice Zweig, sólo podía narrarse a través de ejemplos.
Para contar el aleph, Borges recurre a la enumeración caótica de fragmentos
particulares de un ente capaz de procesar lo universal. Kiš –posborgeano–
insiste en que cada uno de los ejemplos que menciona es sólo una pequeña parte
del material indexado por los sabios anónimos. Una mesa de un café de barrio
puede ser la clave diminuta que abra las puertas de una de las dimensiones que
se superponen en toda vasta ciudad. Y un hombre puede tener la llave de acceso
a un mundo que ignora las fronteras geopolíticas, que entiende Europa como un
espacio cultural único más allá de las guerras o de la caída de los imperios.
Un espacio cultural que es siempre hospitalario, porque sólo existe en el
cerebro de quienes viajan por él. A diferencia de Borges, para quien la Historia
carece de importancia, el propósito de Zweig es hablar de cómo la Primera
Guerra Mundial inventó las fronteras contemporáneas. Mendel había pasado toda
su vida en paz, sin documento alguno acerca de su nacionalidad de origen ni de
su patria de acogida. De pronto, las postales que envía a libreros de París o
de Londres, las capitales de los países enemigos, llaman la atención del censor
(ese lector fundamental en la historia de la persecución de los libros, ese
lector que se dedica a delatar lectores), porque en su mundo libresco no ha
penetrado la noticia de que se encuentran en guerra, y la policía secreta
descubre que Mendel es ruso y por tanto un potencial enemigo. En una escaramuza
pierde sus gafas. Es internado en un campo de concentración durante dos años, a
lo largo de los cuales se congela su actividad más urgente, constante e íntima:
la lectura. Lo liberan gracias a clientes importantes e influyentes,
coleccionistas de libros conscientes de su genio. Pero cuando vuelve al café ha
perdido la capacidad de concentrarse y camina irreversiblemente hacia el
desahucio y hacia la muerte.
Importa que
sea un judío errante, parte del Pueblo del Libro, que provenga del Este y que
encuentre su desgracia y su fin en el Oeste, aunque ocurra después de decenas
de años de asimilación inconsciente, de ser objeto de respeto e incluso de
veneración por parte de los pocos escogidos que son capaces de calibrar su
excepcionalidad. Su relación con la información impresa, nos dice Zweig,
colmaba todas sus necesidades eróticas. Como los ancianos sabios del África
negra, era un hombre biblioteca y su obra, inmaterial, energía acumulada y
compartida.
Esa historia
se la cuenta la única persona que sobrevive de los viejos tiempos, cuando el
café tenía otro dueño y otro personal y representaba un mundo que se perdió
entre 1914 y 1918: una anciana a quien Mendel le cobró un sincero afecto. Ella
es la memoria de una existencia condenada a olvidarse (si no fuera por el hecho
de que es un escritor quien la escucha, a quien le pasa el testigo que después
se convierte en el cuento). Gracias a todo ese proceso de evocación y de
investigación, a la distancia crítica del tiempo ese narrador que tanto se
parece a Zweig alcanza el eco de la epifanía.
Todo lo que de
extraordinario y más poderoso se produce en nuestra existencia se logra sólo a
través de la concentración interior, a través de una monotonía sublime,
sagradamente emparentada con la locura. [...] Y sin embargo había sido capaz de
olvidarle. Por supuesto, en los años de la guerra y entregado a la propia obra
de manera similar a la suya.
Le sobreviene
la vergüenza. Porque se olvidó de un modelo, de un maestro. Y de una víctima.
Todo el cuento se prepara para ese reconocimiento. Y habla subterráneamente de
un gran desplazamiento: de la periferia en la juventud a un posible centro en
la madurez que ha olvidado el origen que no debería haber sido olvidado. Es el
relato de un viaje a ese origen, un viaje físico que conlleva otro mnemotécnico
y que culmina en un homenaje. Generoso e irónico, el narrador permite que la
anciana analfabeta se quede con el volumen picante que perteneció a Mendel y
que constituye uno de los pocos rastros sólidos de su paso por el mundo. «Los
libros sólo se escriben», termina el texto, «para, por encima del propio
aliento, unir a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable
reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido.»
Homenajeando a
un librero portátil de un mundo desaparecido, coleccionando y reconstruyendo su
historia, Zweig se comporta como un historiador tal y como lo entendía Walter
Benjamin: coleccionista, trapero. Al
respecto, en su ensayo Ante el tiempo,
ha escrito Georges Didi Huberman:
«el despojo ofrece no solamente el soporte sintomático de la ignorancia –verdad
de un tiempo reprimido de la historia–, sino también el lugar mismo y la textura
del “contenido de las cosas”, del “trabajo sobre las cosas”». La memoria de
Funes es como un vertedero. Los cuentos que he comentado, posibles ejemplos de
una serie contemporánea sobre la lectura y la memoria, son en realidad
exploraciones de la relación entre la lectura y el olvido. Una relación que se
da a través de objetos, de esos volúmenes que son contenedores, los resultados
del proceso de una cierta artesanía que llamamos libros, y que leemos como
desechos, como ruinas de la textura del pasado y de sus ideas que sobreviven.
Porque el destino de las totalidades es ser reducidas a partes, fragmentos,
enumeraciones caóticas, ejemplos que se dejen leer.
Sobre los
libros como objetos, como cosas, sobre las librerías como restos arqueológicos
o traperías o archivos que se resisten a revelarnos el conocimiento que poseen,
que se niegan por su propia naturaleza a ocupar el lugar en la historia de la
cultura que les corresponde, sobre su condición a menudo contra-espacial,
opuesta a una gestión política del espacio en términos nacionales o estatales,
sobre la importancia de la herencia, sobre la erosión del pasado, sobre la
memoria y los libros, sobre el patrimonio inmaterial y su concreción en
materiales que tienden a descomponerse, sobre la Librería y la Biblioteca como
Jano Bifronte o almas gemelas, sobre la censura siempre policial, sobre los
espacios apátridas, sobre la librería como café y como hogar más allá de los
puntos cardinales, el Este y el Oeste, Oriente y Occidente, sobre las vidas y
las obras de los libreros, sedentarios o errantes, aislados o miembros de una
misma tradición, sobre la tensión entre lo único y lo serial, sobre el poder
del encuentro en un contexto libresco y su erotismo, sexo latente, sobre la
lectura como obsesión y como locura pero también como pulsión inconsciente o
como negocio, con sus correspondientes problemas de gestión y sus abusos
laborales, sobre los tantos centros y las infinitas periferias, sobre el mundo
como librería y la librería como mundo, sobre la ironía y la solemnidad, sobre
la historia de todos los libros y sobre libros concretos, con nombres y
apellidos en sus solapas, de papel y de píxeles, sobre las librerías
universales y mis librerías particulares: sobre todo eso versará este libro,
que hasta hace poco estaba en una librería o una biblioteca o la estantería de
un amigo y que ahora pertenece, aunque sea provisionalmente, lector, a tu
propia biblioteca.”
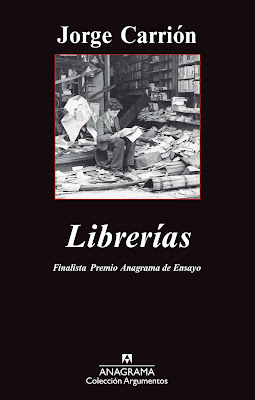
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.